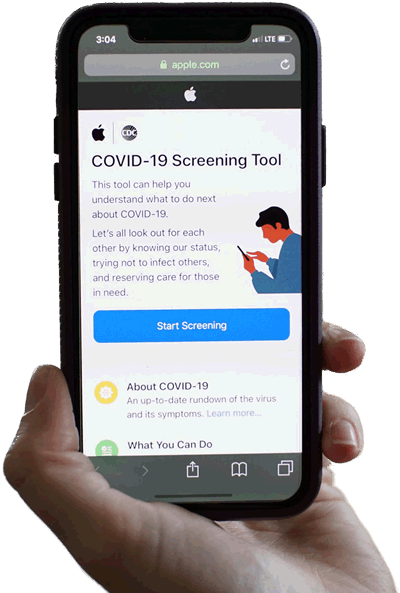El frenillo lingual alterado, también conocido como anquiloglosia, es una alteración congénita que tiene un impacto funcional y estructural en el sistema estomatognático. En lactantes, se asocia frecuentemente con dificultades en la lactancia materna, las cuales, si no se abordan a tiempo, pueden derivar en un destete precoz no deseado, afectando la díada madre-hijo y comprometiendo la nutrición infantil (1) . En etapas posteriores de la vida, esta condición puede desencadenar alteraciones en habla, anomalías estructurales en el sistema estomatognático y miofuncionales que requieren tratamientos prolongados .
El abordaje temprano del frenillo lingual alterado es crucial durante los primeros meses de vida, y suele tener en primera línea a matronas y, en pocos casos, fonoaudiólogos. Pese a ello, su participación y capacitación en la evaluación del frenillo lingual es limitada y, en muchas ocasiones, los diagnósticos se posponen hasta que los niños tienen sus primeras consultas con odontología e ingresan al Programa Cero, el cual inicia desde los seis meses (2). Esta demora aumenta el riesgo de que la lactancia materna ya haya cesado, y compromete, por un lado los beneficios nutricionales y emocionales, y por otro las oportunidades de intervención quirúrgica y terapéutica.
La literatura enfatiza que un diagnóstico correcto no debe basarse únicamente en la observación visual, sino también en la evaluación funcional del frenillo lingual mediante protocolos estandarizados que permitan tomar decisiones informadas (4). Sin embargo, la ausencia de un protocolo único, validado y de fácil aplicación en la Atención Primaria, refuerza la necesidad de implementar capacitaciones a los equipos de salud .
Un enfoque interdisciplinario, donde odontólogos, matronas y fonoaudiólogos trabajen de manera coordinada, es fundamental para garantizar una detección y manejo adecuado de la anquiloglosia en las primeras etapas de vida . De igual forma, la integración y capacitación de fonoaudiólogos en atención primaria no solo contribuiría a orientar el diagnóstico, sino también a planificar intervenciones terapéuticas posteriores que eviten complicaciones estructurales y funcionales futuras.
Finalmente, es importante identificar qué factores podrían abordar el subdiagnóstico, y parece ser que la capacitación de profesionales y la unificación de criterios diagnósticos nos permitirían actuar de manera oportuna, garantizando el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas.
Referencias:
- Cordray H, Mahendran GN, Tey CS, Nemeth J, Sutcliffe A, Ingram J, Raol N. Severity and prevalence of ankyloglossia-associated breastfeeding symptoms: A systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr. 2023 Mar;112(3):347-357. doi:10.1111/apa.16609
- Ministerio de Salud de Chile. Orientación técnico administrativa población en control con enfoque de riesgo odontológico, Programa Cero. Santiago, Chile: MINSAL; 2019.
- Hill RR, Lee CS, Pados BF. The prevalence of ankyloglossia in children aged <1 year: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Res. 2021 Aug;90(2):259-266. doi:10.1038/s41390-020-01239-y
- Fraga MDRBA, Barreto KA, Lira TCB, Menezes VA. Diagnosis of ankyloglossia in newborns: is there any difference related to the screening method? CoDAS. 2021;33(1):e20190209. doi:10.1590/2317-1782/20202019209